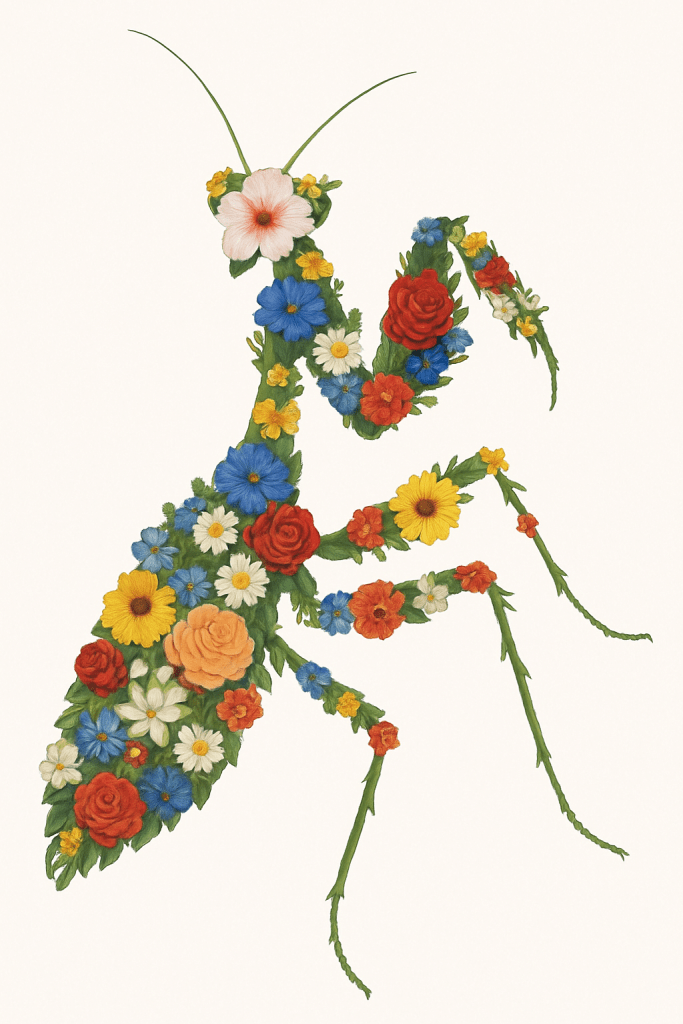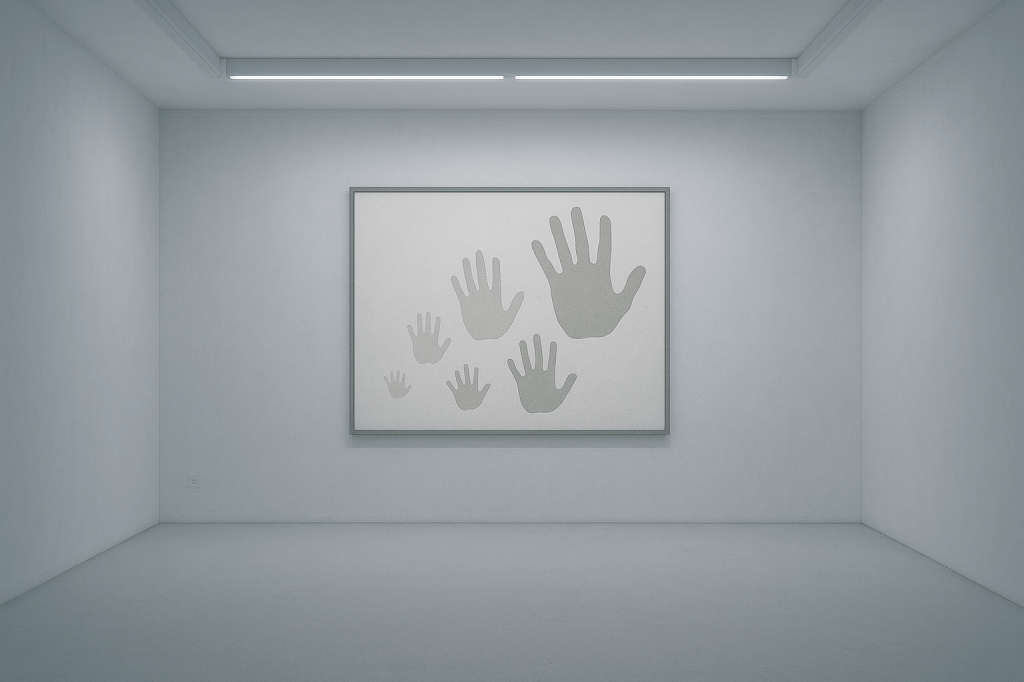Photo by AbsolutVision on Unsplash
Mi cuñada cree que estoy mal. Se le nota cuando entra con sus tacones —que arañan mi tarima— y su sonrisa de “hoy vengo a desordenarte”.
En mi casa las cosas van donde deben. Las revistas de decoración no se tiran en la mesa: se colocan. Alineadas, apiladas por tamaño, portada centrada. Mi cuñada se sienta, suspira y las manosea como si fueran folletos gratis: abre una, dobla otra, deja una boca abajo… encima del platito inca. Luego aparta los cojines “porque molestan”. Yo respiro, cuento hasta diez y sonrío…
Pero, hoy, por primera vez, he dudado de mí. Es urgente que os lo explique.
Abrí el cajón de la cubertería para coger la cuchara perfecta del cappuccino y vi un tenedor en el compartimento de los cuchillos. Pensé en mi cuñada, que había estado trasteando los cajones en busca de un abridor. Seguro que lo había movido para molestarme.Lo agarré para corregirlo y noté un tirón leve, una resistencia absurda del metal. Lo dejé con los tenedores. Cerré.
Sollozos.
Abrí: silencio. Y el tenedor había avanzado hacia las cucharas. Lo devolví a su lugar. .
Cerré el cajón.
Llanto. Abrí. Silencio.
Ahora estaba atravesado, perpendicular y ocupando más espacio. Tuve la sensación que el tenedor se movía a su antojo. De locos.
Salí de casa para no pensar. Volví del mercado, necesité un cuchillo para cortar la malla de las naranjas y abrí el cajón.
El tenedor estaba con los cuchillos.
Ahí lo supe: no era un error. Se trasladaba de compartimento y me estaba desafiando.
Lo tiré a la basura. Bajé la bolsa y la arrojé al contenedor, satisfecha, como quien restablece el orden mundial. Al subir, los sollozos se habían convertido en alaridos. Abrí el cajón y lo entendí demasiado tarde:
El que lloraba no era el tenedor.
Era el cuchillo.
Escribo con el metal clavado en el pecho, gimoteando histéricamente. Ha sido un crimen pasional: el cuchillo y el tenedor se amaban. No soportaron la separación. El exilio del tenedor despertó al monstruo del cuchillo, que se abalanzó sobre mí y se ha quedado aquí, clavado en el centro de mi corazón , llorando por su amor perdido.
Me queda poco.
Mi última voluntad es simple:
Que este cuchillo sea entregado, como herencia, a mi cuñada.
A ser posible, sin funda.
Gracias.

Photo by Stoica Ionela on Unsplash