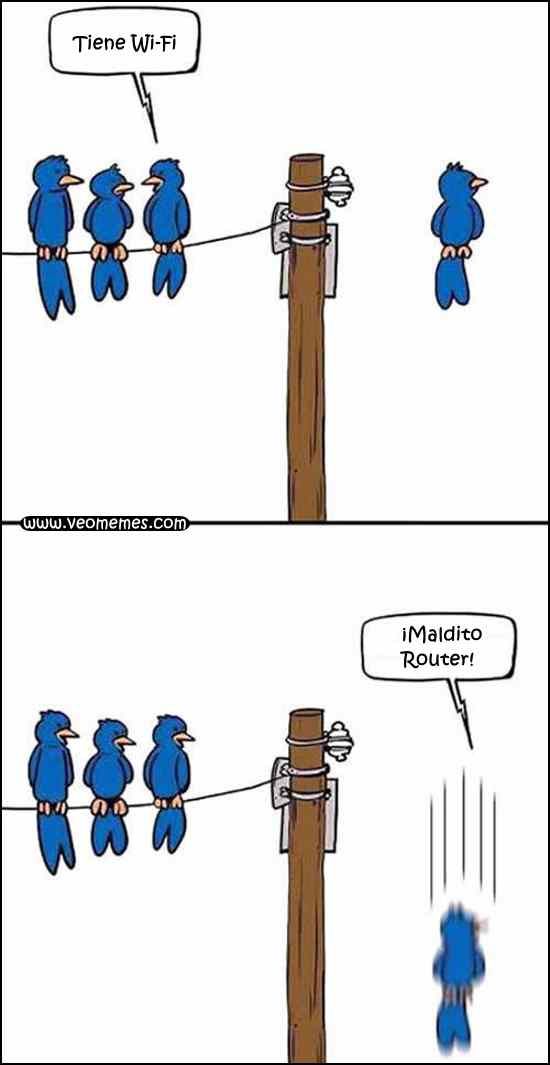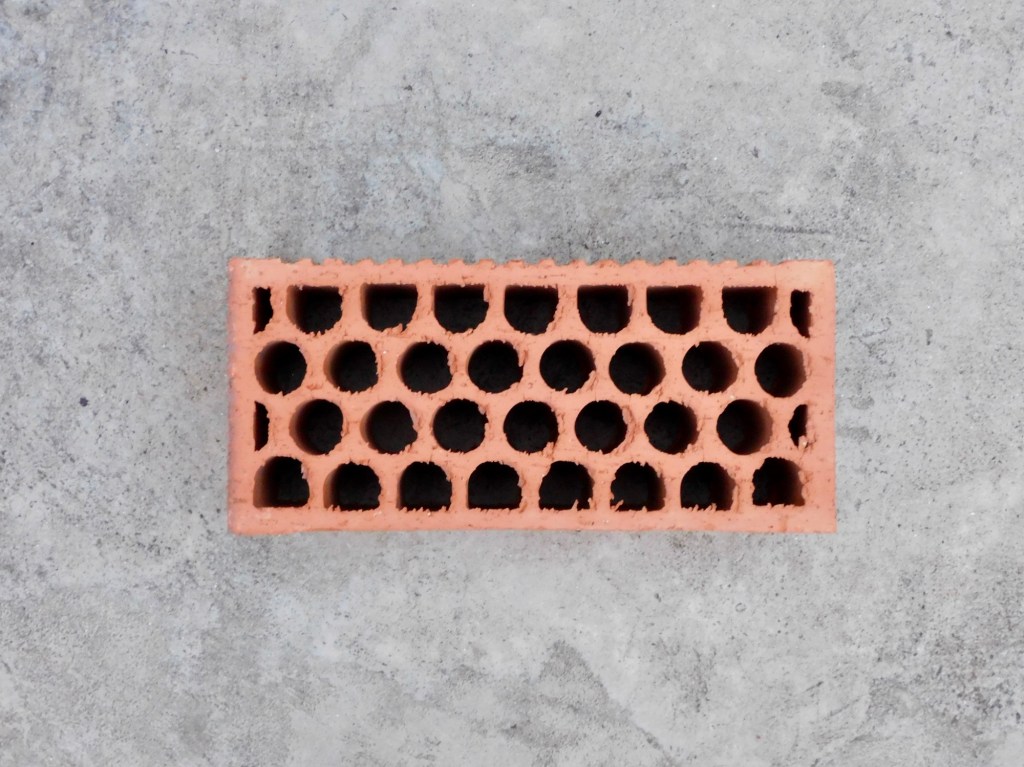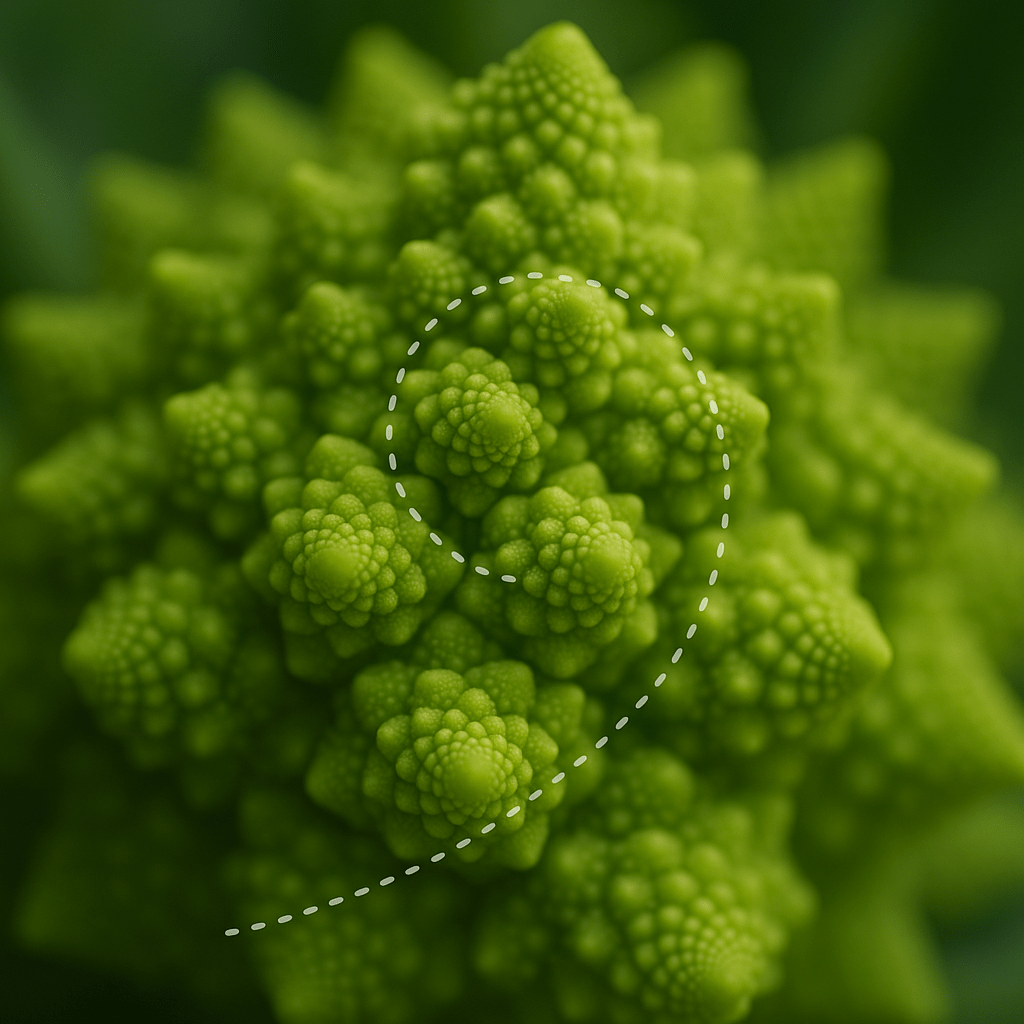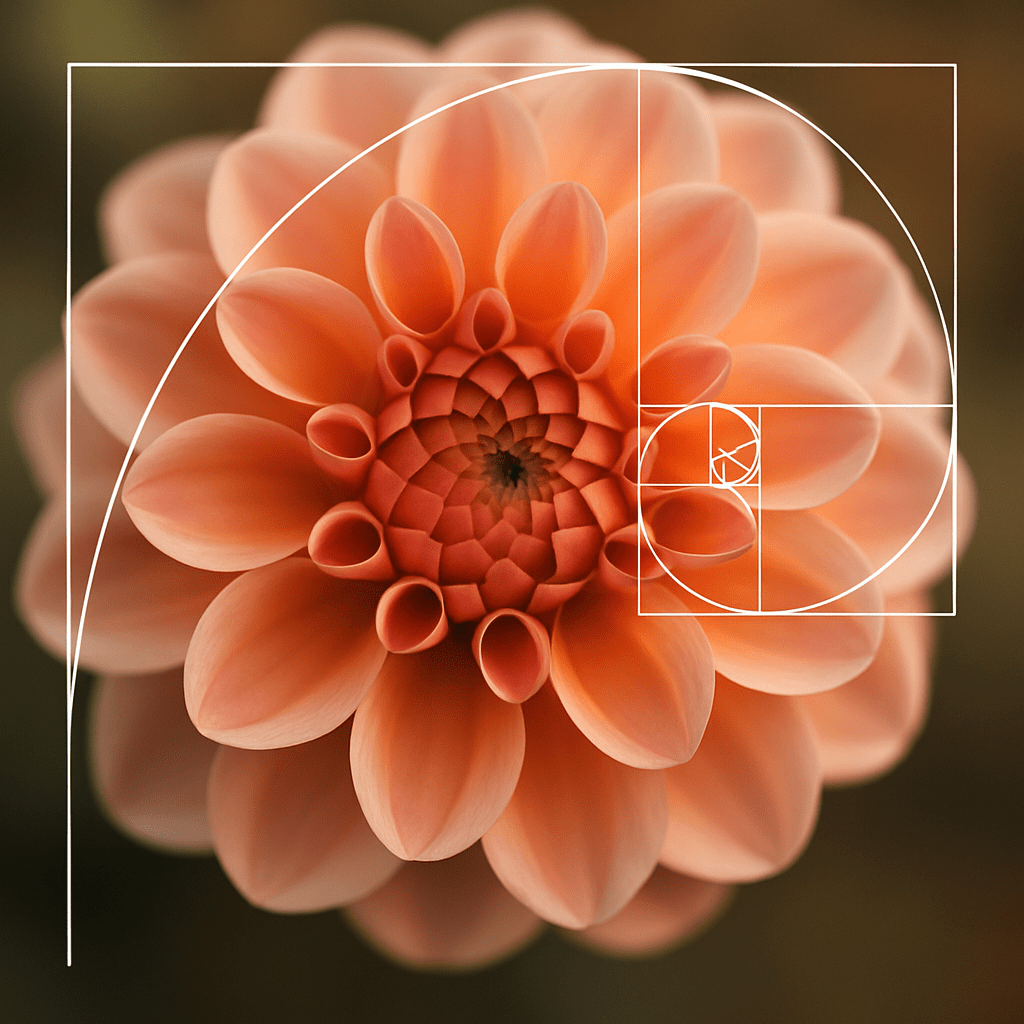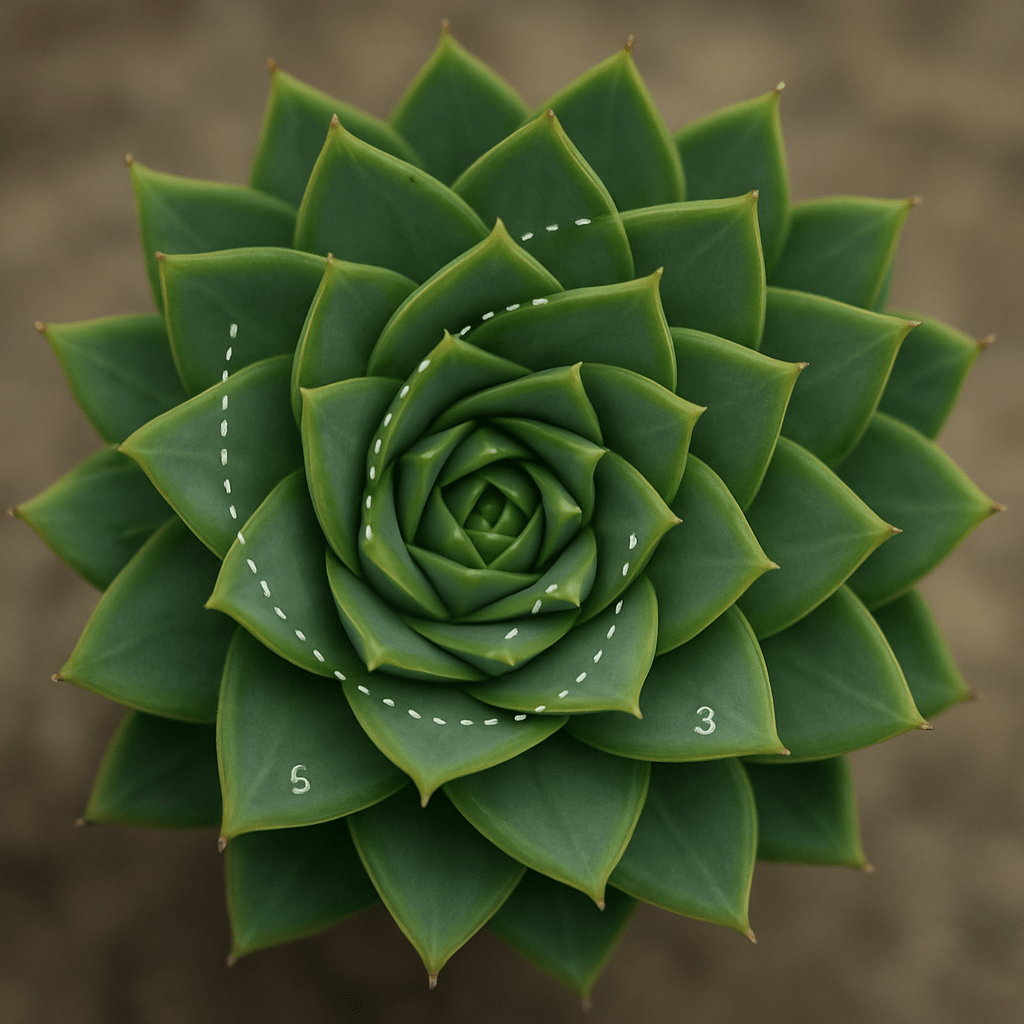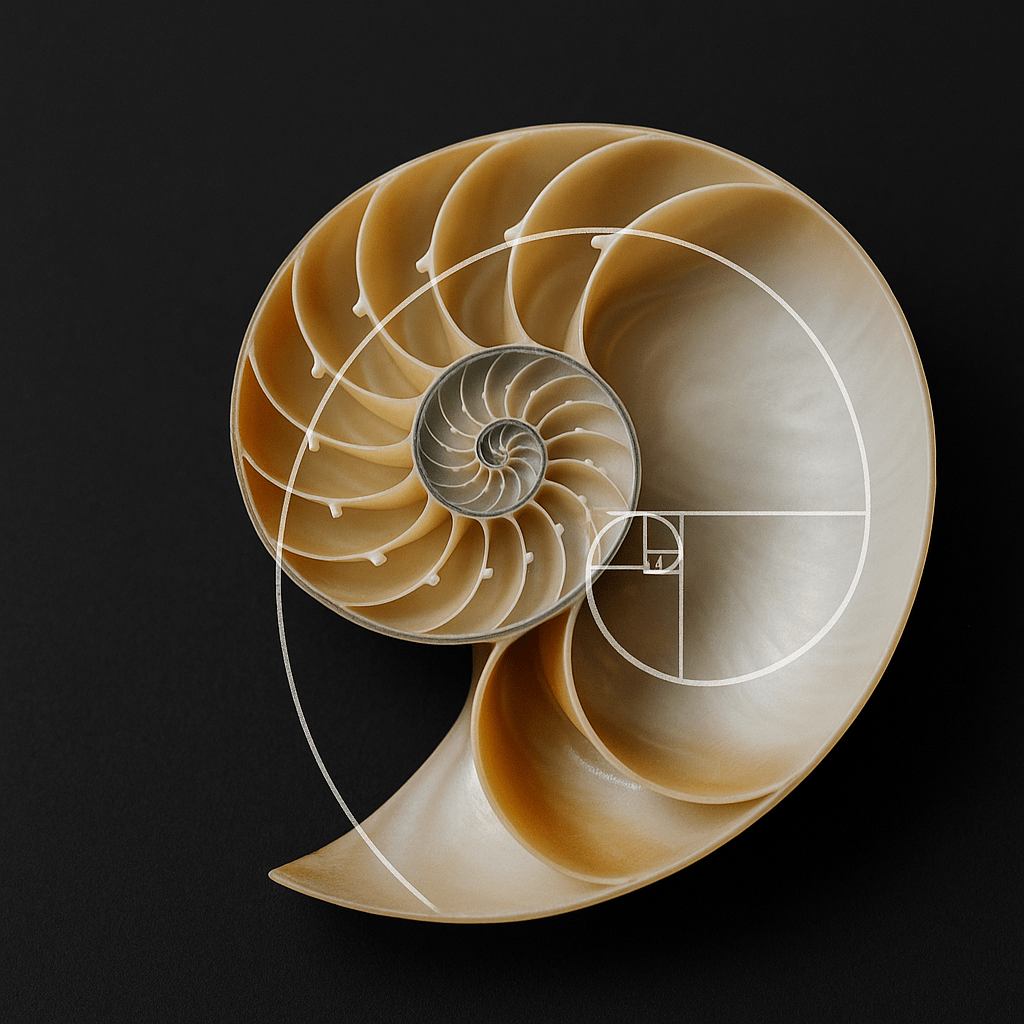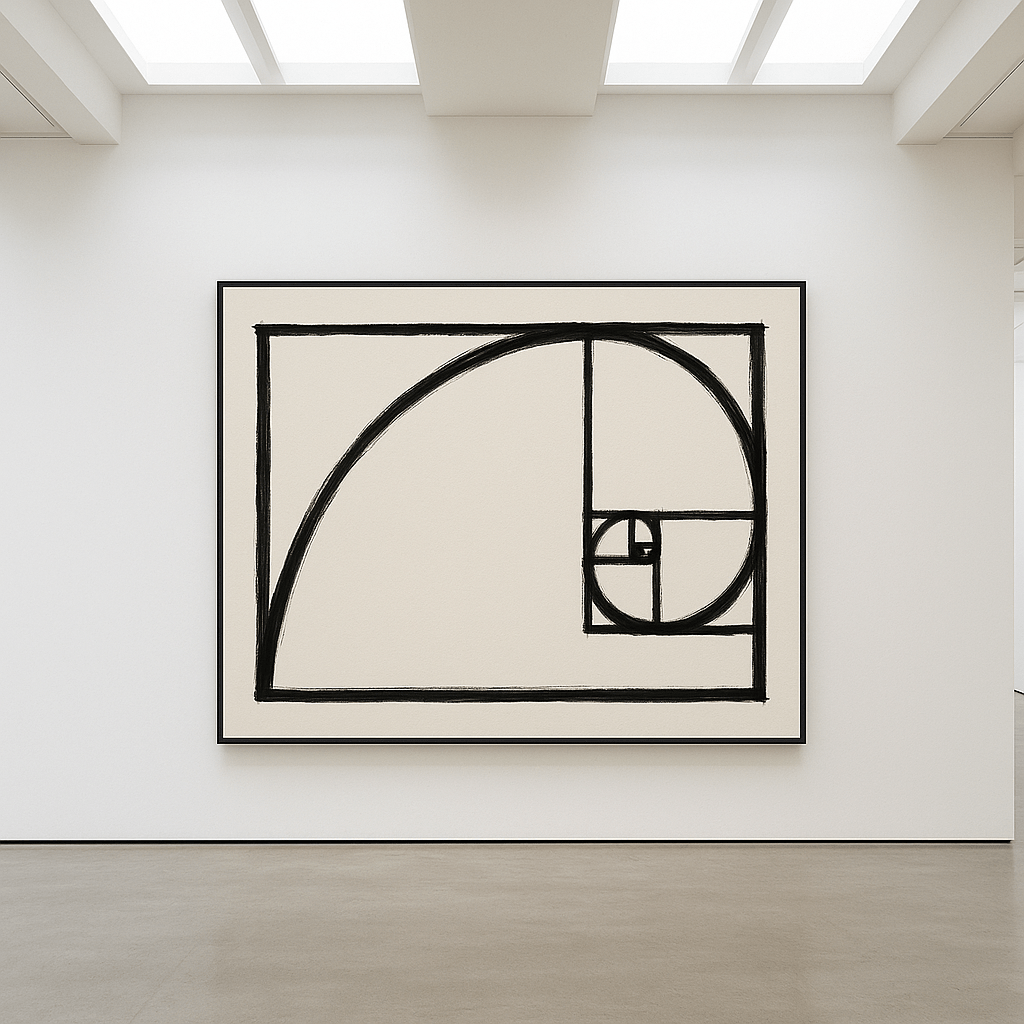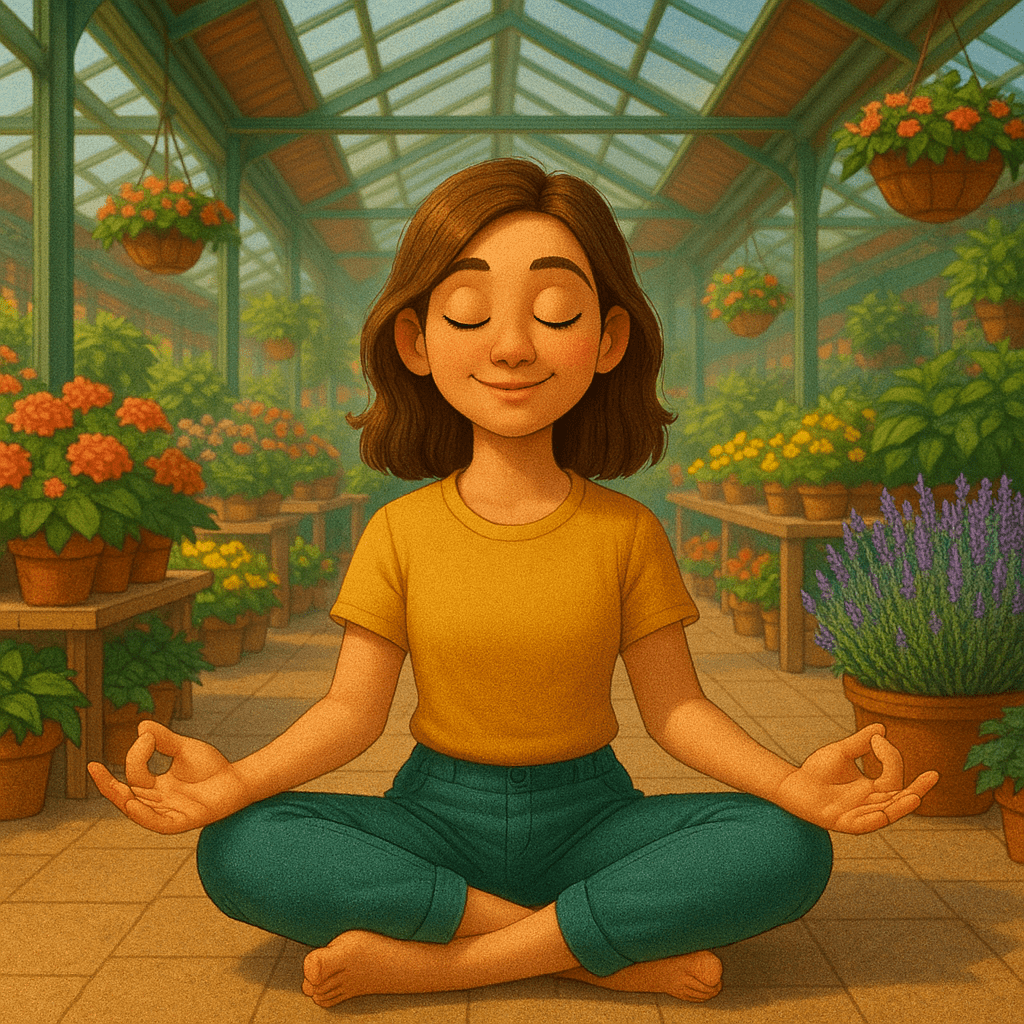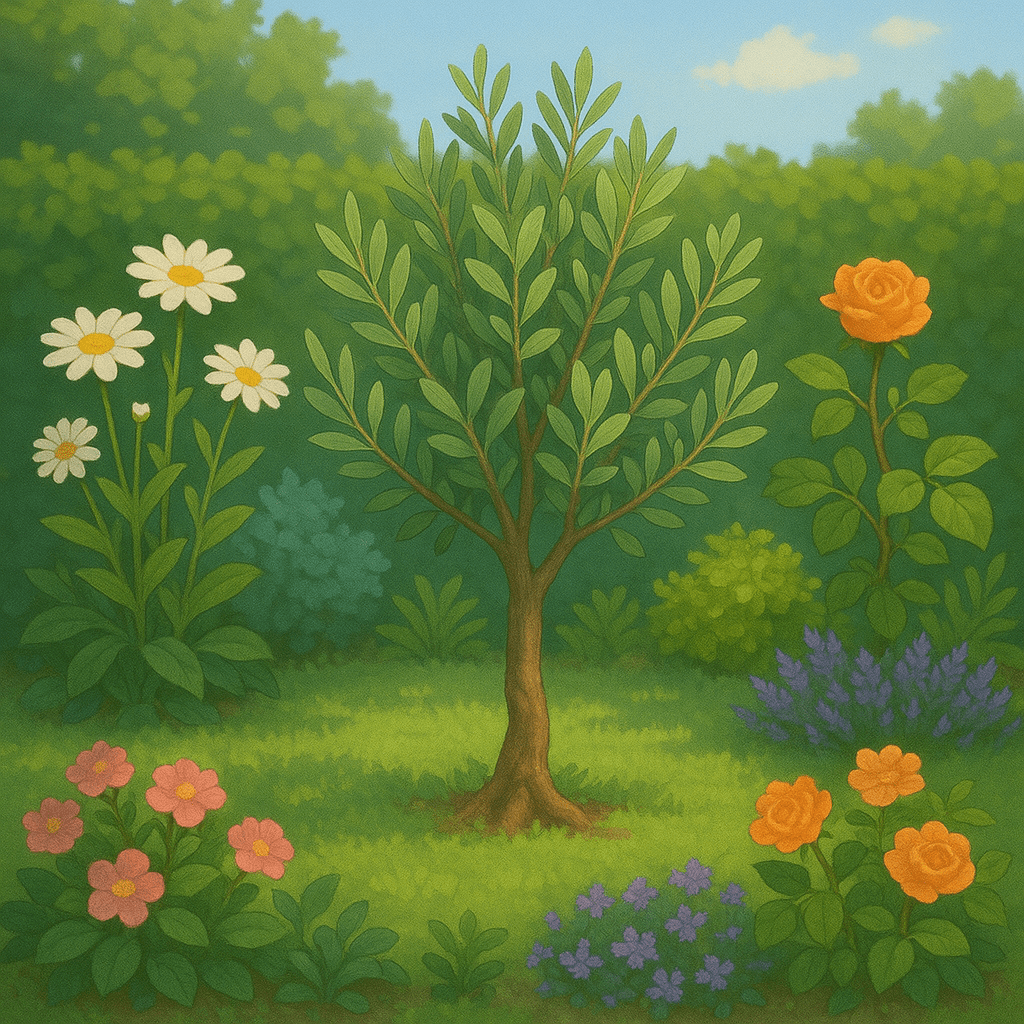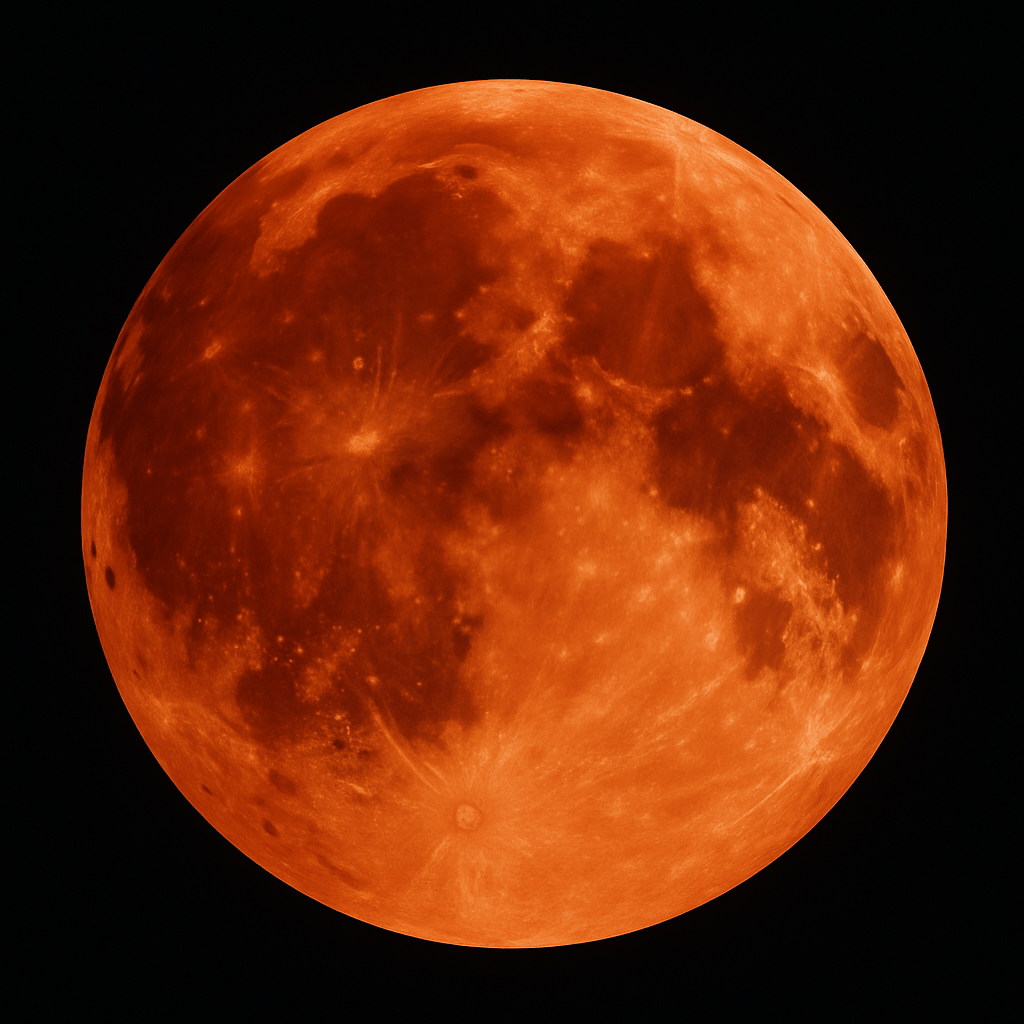He tenido la suerte de tener en mi vida, a un hacedor de cucharas de madera de boj. Ahora, que ya no está con nosotros, cada pieza que tengo, cada una de esas cucharas y espátulas , torcidas y hechas con la débil agilidad de unas manos ya muy viajadas, se convierte en un tesoro único. Una pieza exclusiva de una serie de Edición Limitada.


Algunas las convertí en cuadros, para que estuvieran en mis paredes, recordándome la grandeza de la máxima sencillez, pero, el resto, son piezas funcionales en mi cocina. Utilizo mis utensilios artesanos de boj, cada día…
Una de las espátulas, se me ha roto. Justamente, es la que se concibió para remover las migas pero que yo he utilizado para muchas cosas (incluso de alcanza-cosas de los estantes más altos).

Me la miraba, allí tendida, con una muesca que la hace inviable para cocinar y me ha parecido preciosa. Esa mella, es parte de una historia. De una vida. Es un objeto que tiene muchísimas cosas que contar: desde el inicio, cuando era una rama de boj en el Pirineo Aragonés hasta el momento que se empieza a dar forma, se convierte en cuchara y llega a mis manos, viviendo en mi cocina durante muchos años.

Así que seguirá entre mis utensilios, de manera testimonial, para que no se me olvide que el tiempo pasa, que hace mella, que ya tengo mi lista de los que no están, pero, también, que tengo la suerte de almacenar todas esas vivencias en una despensa emocional para cuando necesito alimentar el alma.
Sí, dejo la espátula en el bote, for ever.

Mella
- Rotura o hendidura en el filo de un arma o herramienta, o en el borde o en cualquier ángulo saliente de otro objeto, por un golpe o por otra causa.
- f. Vacío o hueco que queda en una cosa por faltar lo que lo ocupaba o henchía, como en la encía cuando falta un diente.
- f. Menoscabo, merma, aun en algo no material.