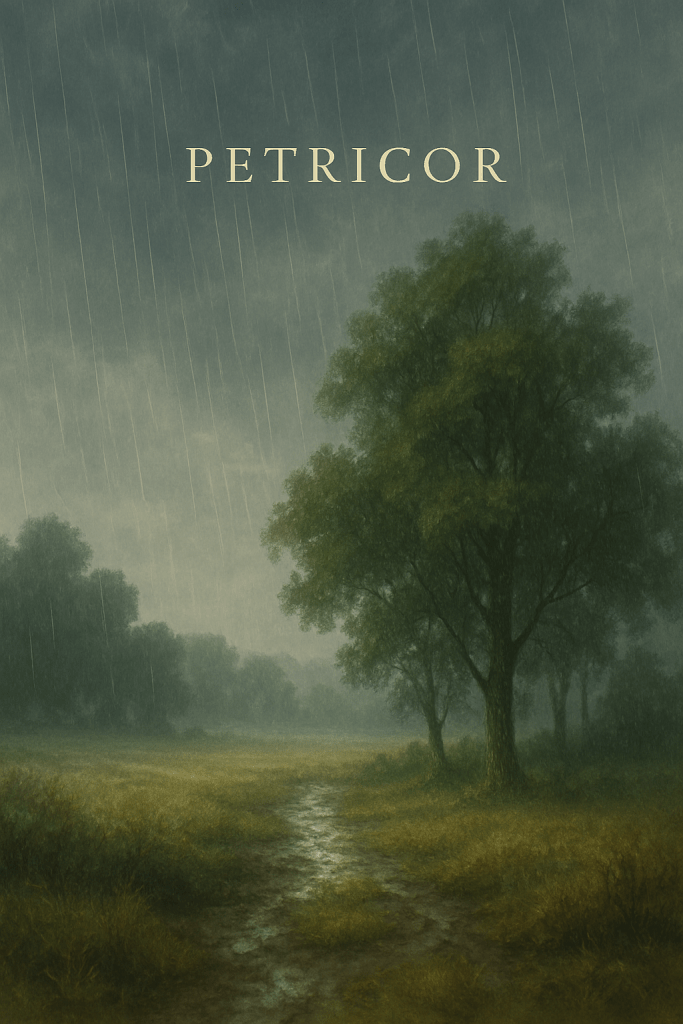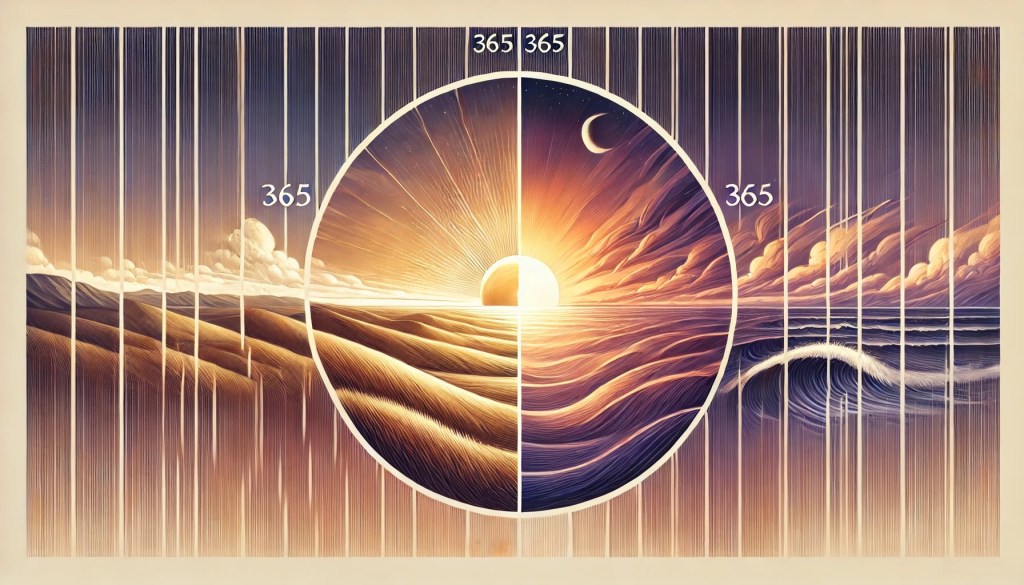Nos avisan de que en la casa del pueblo hay dos enjambres. El primero, en lo alto , entre la fachada y el interior: el tejado vibra con un ir y venir de abejas. Hace tiempo que vemos el trasiego pero como nunca han accedido a la vivienda y están en las alturas, nos acostumbramos a verlas. Este año, han llamado la atención de los que van un par de semanas al pueblo. El segundo enjambre ocupa el pequeño granero que, en los últimos años, se convirtió en taller de cucharas y utensilios de boj. Allí no podemos entrar.
El pueblo está aislado; quienes quedan han movido hilos, pero ya no hay nadie cerca que pueda sacar los enjambres. Tras varias llamadas, doy con una asociación de apicultores. A los dos días me telefonea un joven: me sugiere que, si el de lo alto no molesta, no lo toque. «Déjalas. Es un honor tenerlas en casa», dice. Me pide que le envíe un vídeo del granero para intentar salvar y trasladar el otro.
Quien se ocupaba del taller —apicultor aficionado— le habría gustado esa opción. Pienso en él y en los mayores que nos han dejado. Entendían la naturaleza y el pueblo, y cuidaban ambas cosas. Tenían un acuerdo entre amigos con un vecino que tenía caballos: dejaban que los caballos estuvieran en uno de los campos, porque así se limpiaba el terreno de rastrojos y maleza. Cuando los herederos empezaron a gestionar todos aquellos asuntos desde Madrid, Bilbao, Zaragoza y Barcelona, pensaron que era una buena opción alquilarle el campo al vecino de los caballos. Él apeló a su acuerdo con los abuelos, pero no hubo consenso y se llevaron los animales a otro campo. Ahora nosotros, urbanitas de despacho, tenemos que ocuparnos de que alguien desbroce las eras para minimizar el riesgo de incendio.
En el grupo de WhatsApp de la familia les explico mi conversación con el joven apicultor: las abejas del tejado no nos van a molestar. Y es un honor.
Llegan las respuestas.
Me temo que ocurrirá como con los caballos…